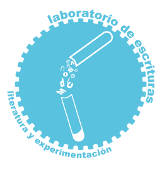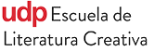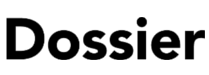El encuentro: Piglia, Cheever y Ford en la Grand Central Station
Autor: Franco Pesce
The Encounter: Piglia, Cheever, and Ford at the Grand Central Station
Autor: Franco Pesce1
Filiación: University of Cambridge
Email: [email protected]
Resumen
El presente trabajo es la sombra y coda de un artículo que nunca se escribió. Su germen es una exposición sobre el modo en que Richard Ford construye su cuento “Reunion” en respuesta al “Reunion” de John Cheever. La hipótesis de lectura, de marcada influencia Pigliana, es que mientras Cheever narra una experiencia intensa ocurrida en la Grand Central Station de Nueva York, Ford utiliza ese mismo lugar para situar una experiencia fallida, y recurre a su vez ese fallo para dar cuenta de la imposibilidad de escribir un nuevo “Reunion” que no sea un recuerdo del cuento de Cheever.
Palabras clave: Piglia, Cheever, Ford, influencia, reescritura
Abstract
This work is the coda toand shadow of and article that never got written. It stems from an oral account of the principles of construction that organise Richard Ford’s short story “Reunion”, itself a response to John Cheever’s “Reunion”. The reading hypothesis, of a clear Piglian character, suggests that while Cheever narrates an intense experience that takes place in Grand Central Station, New York, Ford returns to that location to stage a failed experience, which he then uses to figure the impossibility of writing a new “Reunion” and not remember Cheever’s.
Keywords: Piglia, Cheever, Ford, influence, rewriting
Something akin to exhaustion,
where the words you say
are the only true words you can say.
Richard Ford
Nos reuníamos cada semana y empezábamos a llamarlo el Círculo, hasta que surgieron otros proyectos o las tesis se pusieron más bravas y juntarnos todos se nos fue complicando. Habíamos leído a Cheever (y antes a Updike y a Hemingway) y ahora nos tocaba leer a Ford, pero la sesión de Ford no lográbamos fijarla. Acordamos por fin vernos un jueves en mi casa, con Diego, Darío y López (Elsa y Mara estaban en México). A última hora Darío nos avisó que creía que no llegaba, y así fue y así pasó: una sesión entera para nosotros tres. Comenzamos como siempre, leyendo en voz alta y por turnos (y entrecortada, en mi caso, como con vergüenza), y al terminar no hubo desacuerdos: el “Reunion” de Cheever era muy superior al de Ford.2 Ese juicio de valor, sin embargo, pasó pronto a un segundo plano, porque la conversación que nos interesó tener fue sobre los principios que habrían guiado la escritura de Ford. Lo que quisiera hacer aquí es de hecho describir las maniobras que ejecutó López para posibilitar ese movimiento: para posponer el problema del valor y enfocarse en la construcción del texto, y para quedarse el resto de la tarde leyendo el cuento de Ford desde esa posición. Cerraré con un epílogo, una especie de coda que acaso será lo más rescatable del presente trabajo.
El problema del valor no es que no pueda abordarse, dijo López, pero habría que atribuirle el fracaso del cuento no a Ford, sino al personaje que narra y que no consigue tener en la Grand Central Station una reunión memorable como la que relata Cheever. Lo que hace Ford, agregó López, es precisamente escribir ese fracaso: narrar el fracaso de alguien que persigue una experiencia notable que valga la pena contar.
Aquí todavía hubo espacio para oponerle a López cierta resistencia. El “Reunion” de Ford cuesta demasiado, se hace demasiado tedioso, reclamó Diego. No dan ganas de avanzar, y quieres que el cuento se acabe pronto, agregué yo. Entonces López aclaró que no era que quisiera minimizar ese efecto. Tan sólo entreví la posibilidad de leer el fastidio como un logro, dijo. Pongámoslo así, dijo: más interesante que el cuento de Ford, es la potencial lectura que podría hacer, no sé, Piglia, sobre el modo en que Ford narra los problemas de la reescritura de un cuento que admira. Piglia leería el cuento de Ford como una fábula sobre las dificultades de la escritura, un relato sobre la distancia que hay entre literatura y experiencia. Para construir esa lectura habría que leerlo, a Ford, buscando el modo en que él desplaza hacia el narrador la búsqueda ansiosa de un argumento; es decir leerlo observando el modo en que ubica en el personaje que narra el deseo de una experiencia crucial como la que tiene Charlie en el “Reunion” de Cheever.
Hace años cometí el error de querer repetir sin interrupciones las palabras con las que siguió hablando López. Pero él las pronunció ante una audiencia que ya conocía bien el texto de Cheever y podía entonces dar por entendida la trama. Ese no es necesariamente el caso de quien lee esta nota, y ciertamente no fue el de la lectora de uno de sus borradores previos, a quien el párrafo que venía a continuación se le hizo interminable y confuso. “Comienzo a leer ese largo párrafo”, escribió mi lectora, “y simplemente no consigo llegar al final sin que la cabeza se me vaya a otra parte: siento que no he tomado suficiente impulso como para lanzarme con interés a descifrar lo que tenga que decir tu amigo López sobre Cheever o Ford” (Fletcher). Quisiera evitar que esta situación se repita; valga entonces una sinopsis del primer “Reunion”. Charlie está de paso obligado en la Grand Central Station, en medio de un viaje desde lo de su abuela en las montañas de Adirondack, hasta lo de su madre, en el Cabo. La pausa en el trayecto se debe al azar, pero él aprovecha el azar para interrumpir el tránsito entre una madre y otra con una reunión con su padre, a quien no ve hace años. Necesita al padre, entonces le escribe una carta. Responde su asistente (otra mujer): el padre estará allí a las doce. Apenas lo ve acercarse, entre la muchedumbre, Charlie comprende, como si ya hubiera leído su propio relato, que ese padre es su futuro y su perdición. El padre lo lleva a un bar, y después a otro, y luego a un tercero y a un cuarto y en cada uno de esos bares o restaurantes se comporta como un borracho clasista y abusivo, decadente, y le regala a Charlie esa experiencia amarga que es la vergüenza del padre. El final llega rápido y llega, igual que el comienzo, desde el exterior: es la hora de tomar el tren. El padre, no obstante, se inventa todavía un último contratiempo, esta vez agrediendo a un vendedor de diarios; Charlie se despide de él (incluso entonces lo sigue llamando “Daddy”) y lo deja allí, y ya no volverá a verlo nunca más.
La lectura de Piglia, dijo López, daría cuenta del modo en que Ford indaga las condiciones que debe tener una experiencia para volverse crucial. Piglia combatiría el tedio del texto de Ford buscando primero una imagen clave que lo uniera al texto de Cheever, y usaría esa imagen para maniobrar dentro del cuento. Organizaría en torno a esa imagen una versión microscópica de la trama y finalmente glosaría el cuento de Ford, comentando al mismo tiempo su propia variante. La atención estaría centrada, tal vez, en cómo el narrador sin nombre justifica la decisión absurda de acercarse a Mack Bolger, el marido de su ex amante. Lo reconoce de lejos, a Bolger, mientras atraviesa la Grand Central Station de Nueva York repleta de gente. Bolger, muy quieto junto a las escaleras de mármol, parece estar esperando a alguien, y el narrador decide acercase a hablarle. ¿De dónde viene esta decisión? El affaire con la esposa de Bolger había sido un “adulterio común y corriente”, cuenta el narrador; uno que al llegar a su etapa final –su decadencia– se volvió decepcionante e innoble y hasta desastroso, y que en un punto le significó, explica el propio narrador, dijo López, recibir una golpiza de parte de Bolger cuando éste los enfrentó, a él y su amante, en la habitación de un hotel de St. Louis. Esa tarde, sin embargo, mientras cruza el foyer de la Estación Central de Nueva York, el tipo tiene el repentino y extraño impulso de acercarse a Bolger para simplemente hablar y “crear un evento allí donde antes no había nada”. ¿Acaso no es esa, dijo López, una forma de condensar la aspiración utópica de todo escritor?, ¿la esperanza de todo arte, incluso? Crear de la nada; agregarle al mundo una experiencia que antes era imposible o impensable; producir un objeto que no esté anudado a las tramas que organizan lo real. Esa es la aspiración de buena parte del arte del siglo veinte. Bastaría con un evento cualquiera, opaco, sin importancia, piensa el narrador; un evento plano pero separado del sistema de causalidad que organiza el resto de su vida en hechos “necesarios” o “predecibles”. Así que el narrador avanza hacia Mack Bolger sumido en la fantasía de esa separación, convencido de estar actuando de un modo autónomo, libre, y con la ilusión de crear un evento aislado y autosuficiente y único. Acabo de verte, le dice el narrador a Mack Bolger al llegar hasta él. ¿Tenías en mente algo especial que querías decirme?, responde incómodamente Bolger. Intercambian frases, el narrador recurre a preguntas obvias, Bolger apenas responde; y mientras lo relata el narrador aprovecha los silencios incómodos para esbozar algunas viñetas del pasado por el que ambos pasaron. La mirada de Bolger permanece atenta a esa persona ausente que es el objeto de su espera, y que todavía no emerge de la multitud, pero aún así, y de un modo que nos parece comprensible a los tres, supongo, dijo López, el hastío de Bolger crece. “¿Habrá ahora algún otro lugar al que puedas irte?”, le pregunta Bolger al narrador. Y el narrador se va, y no hay más, dijo López: nohay evento, ni acontecimiento, ni anécdota. El experimento del narrador es un fiasco, y Ford hace que sea el propio Bolger quien lo subraye: “no creas que aquí ha pasado nada”, le dice al narrador. Tenemos entonces que alguien se acerca a un hombre que espera en la Grand Central Station con la esperanza de un acontecimiento, pero el acontecimiento no ocurre, y ese alguien debe dejar la estación con las manos vacías. Se trata del narrador, pero se trata también del propio Ford, que sabe que no podrá escribir un relato como el de Cheever y entonces narra su inevitable fracaso escribiendo el tropiezo de alguien más, y desplazando hacia la memoria personal de ese alguien, el narrador, el efecto que el texto de Cheever ejerce sobre él mismo. Porque el deseo del narrador de escapar de, como él mismo dice, lo “necesario” y lo “predecible”, podemos pensarlo también como un reflejo del deseo de Ford, el deseo imposible de escribir sobre la Central Station sin necesitar del texto de Cheever, y el deseo imposible de que el resultado no esté ya predicho por el texto de Cheever. La producción del texto de Ford está determinada por el “Reunion” de Cheever que Ford tiene frente a sí, y ese hecho, la presencia ineludible y original del primer “Reunion”, no puede ser “excedido”, que es la palabra con que el narrador nombra aquello que ambiciona para su propio pasado. No dice “deshacer” el pasado, ni “repararlo”; dice “excederlo”, y lo cree posible. Pero el mismo Ford contó, en la entrevista con la New Yorker –porque sí escucharon la entrevista, ¿no?, preguntó López, y nosotros asentimos– que leyó el relato de Cheever “unas trecientas veces”: un acto compulsivo que da cuenta de la imposibilidad de reescribir ese texto, o de superarlo; la imposibilidad de hacer con él otra cosa que leerlo, o de escribir algo que no sea una lectura del texto anterior.3 La solución que encuentra Ford, dijo López, consiste en contar, desplazándola, la historia de esa imposibilidad. Ford narra la utopía de una escritura adánica, podríamos decir. Para hacerlo introduce un cambio que es interesante. El lugar del “Reunion” de Cheever lo ocupa en su propio “Reunion” no un texto que el narrador admira sino un episodio de su vida del cual el querría distanciarse. Mientras en sus textos y entrevistas Ford alaba la “fuerza” y “autoridad” de Cheever –dice “Cheever es un gran escritor, y punto”, por ejemplo–, en su relato “Reunion” lo que hace es trabajar la rabia y la impotencia que esa autoridad y esa fuerza le provocan.4 Ford transforma su rabia en rechazo al pasado, primero, y la ubica en el narrador, después. La fantasía del narrador de gatillar un evento “insignificante”, aislado de la cadena de eventos que cifran el sentido de su propia vida, no es sino una figura de la fantasía de Ford de escribir un cuento en la Grand Central Station que se pueda leer sin hacer referencia al cuento de Cheever y que sea independiente de él. Las palabras de Bolger, sin embargo, marcan el fracaso del proyecto de un evento vacío (o un evento en el vacío, que tal vez sea lo mismo), y dejan en evidencia también que el narrador no ha podido hacer otra cosa que hablar de ese pasado que quería callar. El problema de Ford es que el texto de Cheever ya está escrito y no lo puede ignorar, y que pretender “superarlo” del todo también sería un error. Así que Ford lo transforma, su problema, en el conflicto que el narrador tiene con su propia biografía: quisiera desarmarla, quitarle todo poder a lo ya ocurrido; sin embargo cruzar por la estación de trenes y hablar con Bolger como si el pasado ya no existiera resulta imposible, porque la realidad del pasado no depende, como cree absurdamente, de lo que él haga o deje de hacer. El tedio, el desafecto con que hemos leído el relato de Ford, provienen de ese absurdo en que el narrador basa la empresa que quiere construir y contar. Su relato termina siendo un testimonio de los absurdo de esa idea, y de la presencia ineludible del pasado que él pretendió hacer a un lado en la Grand Central Station. El relato que hace, al final, no es sino una descripción del affaire que tuvo con la mujer de Bolger, interrumpida aquí y allá por las escuetas palabras que intercambian los hombres en la estación. El narrador busca un evento nuevo pero sólo consigue contar lo pasado. No hay más que contar; si no cuenta lo que recuerda, entonces no hay texto. Podríamos recordar, si me lo permiten, que no todo lo que se reprime inevitablemente regresa. El proyecto del narrador sería la puesta en acto de la fantasía de un borrado sin represión, y serían las palabras de Bolger las encargadas de confirmar el carácter fallido de ese proyecto, de hacerlo manifiesto e ineludible. Las palabras de Bolger –“no creas que aquí ha pasado nada”– cumplirían una función doble: al negar cualquier acontecimiento impiden que el narrador continúe fantaseando un evento aislado y autónomo, pero al mismo tiempo ponen en evidencia que el narrador lo que quiere es desligarse del pasado, cesar su influencia. Es como si Bolger intuyera el deseo oculto del narrador y lo frustrara usando los mismos términos que debían encubrirlo. Para Bolger el narrador encarna precisamente el retorno, inesperado, compulsivo, de su propio pasado, allí al pie de las escaleras de la gran estación. Pero Bolger no pretende, como el narrador, negar su pasado infame, ni el efecto de ese pasado sobre él. Bolger dice aquí no ha pasado nada; dice no te vayas a ir creyendo que aquí pasó algo, entre tú yo; dice lamento haberte conocido, eso es todo, y lamento haber tenido que golpearte, haces que me avergüence. Haces que me avergüence, repitió López, como subrayando las palabras que Ford ponía en boca de Bolger. Tal vez, dijo, sea ésa la frase que más fuertemente amarra la trama de Cheever a la de Ford. Ya están anudadas por la propia Estación Central, por supuesto, pero en esa frase Ford pone en boca de Bolger la palabra clave que en el texto de Cheever no se pronuncia nunca: vergüenza. En Cheever la vergüenza ocurre para que la observe el lector, y está muy bien narrada porque Charlie no describe sus movimientos internos, ni intenta poner en palabras su experiencia bochornosa, sino que registra lo que habría visto desde fuera un observador externo. Hay otro que ve al padre tal como es, una mirada otra que Charlie no puede controlar; hay alguien que sabe que él tiene el padre que tiene, y la falta en el padre queda entonces ya afuera, visible, no puede esconderse, y provoca vergüenza. Hay una ironía, además, en que ese registro exterior, esa posición de un testigo que da forma externa a la vergüenza que de otro modo viviría en secreto, es algo que él mismo había querido poco rato antes. Está por aquí, lo dice con gran claridad, con ingenuidad tal vez; dice “deseé que alguien nos viera juntos, me hubiera gustado sacarnos una foto, quería tener un registro de que habíamos estado juntos”, leyó López. Tendría que revisarlo, explicó López, pero me parece que el relato de Cheever abandona los deseos y afectos de Charlie justo después de esa confesión, y es posible que ahí Charlie o Cheever o tal vez ambos, estén escapando del horror que provoca el deseo del padre. Hay un momento en que Charlie desea al padre: ser como el padre y tener al padre, con todas sus faltas; o el cuerpo del padre, al menos. Ocurre justo antes de que la reunión se transforme en crisis.5 Charlie dice algo así como: “mi padre puso su brazo alrededor mío, y olí a mi padre del modo en que mi madre olfatea una rosa”. Podría escribirse un ensayo en torno a esta frase, dijo esa noche López. La imposibilidad de abandonar totalmente al padre, eso es lo que vemos ahí en ese segundo en que Charlie inhala el aroma paterno, a whiskey y after-shave; olor a hombre, creo que lo llama; y vemos también que en ese par de líneas se instala retrospectivamente la duda sobre cómo será el futuro de Charlie, cuánto repetirá, compulsivamente, de lo que leemos nosotros sobre ese padre que cualquiera quisiera olvidar. Bueno, tal vez no cualquiera, pero sí al menos Ford y cualquiera de nosotros tres, dijo López.
Hizo entonces una pausa, la primera, creo recordar, en mucho rato. Luego continuó.
Pensaba en el sentido en que circula la vergüenza en cada uno de los textos, y en que extrapolando la variación que introduce Ford, podría uno tomar a los personajes de su cuento como una serie de reflejos, invertidos, distorsionados, de los personajes de Cheever. En Cheever es Charlie el que recibe la historia; él es el que espera y el que después narra. Charlie está ya instalado en el puesto de informaciones cuando a las 12 en punto su padre se abre paso hasta él. En Ford en cambio el que narra llega tarde: quién sabe cuánto tiempo lleva Mack Bolger allí en el foyer junto a la escalera de mármol antes de reconocer al narrador entre los acelerados viajantes. La trama de Bolger ya está en marcha y el narrador llega tarde y se entromete en ella, o eso intenta. En Cheever el que llega lo hace para provocar la acción –es el padre el que, humillándose, arrastra a Charlie por los bares de la estación sin poder hablarle, humillándolo a él también–, mientras que en Ford la llegada del narrador hasta el lugar de Bolger no produce eco alguno en la Central Station. Bolger no se mueve, es una “efigie”, admite el narrador, y después su cuerpo apenas acusa recibo de la presencia del otro: le habla sin mirarlo, su atención está puesta siempre en la persona que todavía no llega. Es la llegada todavía inminente de la persona a quien Bolger espera la que abre el espacio para que el narrador intente construir su anécdota, construir la experiencia que después querrá relatar. Pero el narrador es un intruso. El lugar de Charlie lo ocupa Bolger, no el narrador, porque es Bolger el que espera a una persona, y se encuentra con otra, que lo avergüenza. El narrador de Ford no puede ocupar el lugar del Charlie de Cheever precisamente porque no puede olvidar lo que recuerda; Bolger no es para él un extraño como lo es para Charlie su padre, y Ford no puede olvidar el cuento de Cheever y escribir uno nuevo como si antes no hubiera pasado nada en ese terminal enorme. Es la memoria la que sepulta al narrador de Ford y es la ignominia de ese narrador la que Ford intenta conjurar narrando desde la posición del padre de Charlie. El encuentro con Bolger, podemos pensar, es tan forzado como las peleas y escaramuzas que provoca gratuitamente el padre de Charlie, para vergüenza del niño. Ahora, ¿qué edad tiene Charlie exactamente? Difícil saberlo. ¿Y la hija de Bolger? ¿Qué edad tiene y quién es? Está todavía en el colegio, un colegio privado, un internado, ha sido atrapada robando algo en alguna tienda, el internado es seguramente un castigo; pero la relación que tiene con su padre nos está vedada, porque es justamente eso lo que Ford no puede contar si quiere mantenerse a salvo del parasitismo y la repetición. Piglia diría, podemos pensar, que en el encuentro con la hija está el núcleo de la historia que el texto no narra, porque allí Bolger llama a su hija “niño”, le dice boy, oh boy, mientras avanza hacia ella, ella misma sonriente en medio del gentío. Te ves como un millón de dólares, le dice Bolger a su hija, aunque aquí hay sutilezas del habla de Nueva York que a mí se me escapan. Bolger se va con su hija, y el narrador abandona la estación rumiando su fracaso, su “error”, lo llama él: la única experiencia que consigue contar es la que él pensó que no valía casi nada, menos aún que las palabras necesarias para explicarla, dice en alguna parte, al comienzo, creo, dijo López. En todo esto que he hecho, dice el narrador al final, dijo López, no ha habido nada bueno. Ahí el propio narrador nos da la razón, dijo López. Nos reímos. López se veía contento, orgulloso de su monólogo. Estaba sorprendido de que la defensa melancólica del texto de Ford se sostuviera más o menos bien. Quedamos en que intentaría escribir una primera versión antes de nuestra próxima reunión, pero la semana siguiente no hubo taller y cuando nos vimos de nuevo López no había enviado nada. Hay inconsistencias, dijo, o al menos tensiones no resueltas que no me dejan avanzar. Es la experiencia, dijo López, ahí estoy entrampado; y en mi misoginia, si es que esa es la palabra. Pero en la experiencia, sobre todo. ¿Es posible escribir? Esta es la pregunta que siento que recorre el cuento de Ford, dijo López, sus modulaciones: ¿tiene que ocurrirnos algo para que podamos escribir?, ¿qué clase de encuentro y de catástrofe? Pero acabo desviándome hacia otros temas y estas preguntas quedan sin responder, dijo López, y ya no elaboró más.
Lo que sigue es el texto que envió varias semanas después. Lo envió, el texto, pero él mismo no llegó a su lectura, ni a ninguna otra. Él no autorizaría la ubicación de este texto, aquí al final para concluir y cerrar. López querría, intuyo, una escena lateral y mínima que terminara enigmáticamente y sirviera como final abierto para esta especie de crónica. Es claro también que hay algo sentimental y hasta cursi de lo cual López renegaría, pero si la envió, esta pieza, en lugar del registro de su charla, entonces es posible que haya algo, allí, sobre la lectura de Cheever y Ford, y que éste sea su lugar.
*
En mis primeras entrevistas conté muchas veces la misma historia: que decidí dedicarme a escribir cuando leí en un cuento de Cortázar acerca de un narrador al que se le iban las horas viendo las manos de su hermana como erizos plateados. La imagen bellísima que esa frase me hizo evocar, y el vértigo que sentí y seguí recordando después, fueron para mí señal de que ahí había algo que yo debía perseguir. En la frase había la ternura de dos hermanos resignados a compartir el tedio, había un amor prohibido que se atrevía a nombrarse porque las manos atendían a otra historia, y estaba también el horror de esas mismas manos que podían quitarle a uno los ojos si intentaba saber demasiado. Las manos eran un monstruo y también una joya y estaban ciegas, y mantenían a ese hermano a distancia, también a mí. Las mismas preguntas se siguieron repitiendo siempre pero yo inventé respuestas nuevas y la cita de Cortázar la abandoné, hasta hace unas pocas horas cuando decidí interrumpir la composición de estas notas y asomarme al jardín. Me senté en un banco muy oscuro y levemente oculto entre matorrales y hortensias a mirar la silueta de los enormes árboles que ustedes conocen muy bien. Quisiera creer que por un rato no pensé en nada; me distrajo de pronto el bullicio de unos estudiantes, dos o tres, supuse, fuera de lugar en la soledad del parque. Después hubo de nuevo silencio y entonces me enfurecí de golpe pensando que ese no era un sitio adecuado para jugar al mikado, y me giré hacia mi izquierda envuelto en una especie de sueño o de recuerdo falso, creyendo que alguien estrangulaba varitas de colores ahí mismo entre las plantas, a unos pocos metros de mí. Acaso ustedes también han jugado al mikado alguna vez, aunque quizás sería más interesante que no tuvieran idea de qué les hablo. Cuando me vi hurgando entre las plantas ya sabía que había imaginado algo imposible, pero volví a escuchar ese ruido de agujas muy finas percutiendo sin brillo y entonces fue todo a un tiempo desear la aguja negra del mikado y las agujas de Irene que eran de plata y ver la puerta de roble y la pavita del mate y una nariz que me olfateaba y las púas que no eran de colores y que no podría tocar. Nunca había visto un erizo, en Santiago que yo sepa no hay erizos. Sí me he aislado bastante, para que nadie me dañe. El erizo se quedó muy quieto mirándome, sintiendo infinito pavor, traicionado por la sangre que bombeaba demasiado fuerte y demasiado rápido y com conteniendo la respiración, y sospecho o acaso quiero creer que yo hice lo mismo. No era de plata, el erizo, anoche. Pero mientras me miraba dejó de hacer ruido, y entonces fui de nuevo como el que leyó hace tantos años el cuento: un lector sordo. Más tarde pensé que si la casa de Cortázar no la hubieran tomado y yo no lo hubiera leído y después escrito algo, entonces el erizo tal vez me habría ignorado, o yo lo habría olvidado a él nada más volver a mi habitación.
Obras citadas
Cheever, John. “Reunion.” The New Yorker 27 Octubre 1962: 45. Impreso.
—. “Reunion.” The Stories of John Cheever. New York: Knopf, 1978. 518–520. Impreso.
Fletcher, Ana. “Otro”. Enviado a Franco Pesce. 28 Marzo 2012. E-mail.
Ford, Richard. “High-Wire Performers.” The Guardian 3 Noviembre 2007. Web. 16 Julio
—. “Introduction.” The New Granta Book of the American Short Story. London: Granta, 2007. i–xxv. Impreso.
—. “Reunion.” The New Yorker 15 Mayo 2000. Web. 26 Junio 2015.
—. “Reunion.” A Multitude of Sins: Stories. London: Vintage, 2002. 67–76. Impreso.
Treisman, Deborah. “Reunions.” The New Yorker 25 Diciembre 2006. Web. 16 Julio
Pie de página:
1 Franco Pesce (Santiago de Chile, 1976) es Doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cambridge. Escribió una tesis sobre Borges y lo sublime en Bolaño y Vila-Matas. Ahora investiga el actual interés de la novela latinoamericana por la figura del archivo, y su relación con los cambios en la materialidad de la escritura y la lectura que resultan del uso de tecnologías digitales.
2 John Cheever publicó su breve cuento “Reunion” en la revista New Yorker en 1962; en 2000 la misma revista publicó el menos breve cuento “Reunion” de Richard Ford. Las versiones que consultamos fueron la que estaba disponible online, en el caso de Ford –en la página web de la propia New Yorker–, y la incluida en la compilación The Stories of John Cheever (1978), en el caso de Cheever, que no pudimos encontrar en la red y que accedí a obtener, fotocopiar y escanear en la biblioteca central de la universidad para después distribuirla entre mis compañeros. El cuento de Ford fue publicado también en la colección A Multitude of Sins (2002), pero es claramente en el marco de la revista neoyorquina que se lo lee mejor.
3 La entrevista a Ford fue realizada por Deborah Treisman para la New Yorker. El registro de audio, producido por Curtis Fox, fue publicado online el 25 de Diciembre de 2006, e incluye, además de la mencionada entrevista, bastante corta, la lectura de Ford del “Reunion” de Cheever. En el mismo correo que llevaba adjunta la copia digital del cuento de Cheever, y el enlace al cuento de Ford, yo había incluido el enlace a esta entrevista también. En la página web Treisman deja claro que el “Reunion” de Cheever es uno de los cuentos “favoritos” de Ford.
4 López aludía seguramente a la introducción que escribió Ford para la antología de cuentos estadounidenses de Granta (The New Granta Book of the American Short Story). Encontré una parte de esa introducción publicada en línea en el Guardian (“High-Wire Performers”).
5 Ford dice “a defining, galvanising crisis”, difícil de traducir (“High-Wire Performers”).