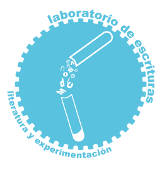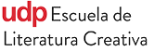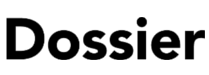Carlos Almonte, Alan Meller
Neoconceptualismo (Carlos Almonte, Alan Meller)
El Neoconceptualismo es un movimiento literario surgido en Chile a fines del milenio pasado. Sus creadores, Carlos Almonte y Alan Meller, se conocieron en la Universidad de Chile, mientras estudiaban literatura hispanoamericana. Allí realizaron los primeros ejercicios en torno al plagio. La definición del arte, un ensayo compuesto exclusivamente de trozos extraídos de la obra de Umberto Eco, constituye el primer texto propiamente neoconceptual. Tras explorar la técnica durante cuatro años, el 2001 publican en India (Sarak Editions) el primer compendio literario neoconceptual, el cual incluye poesía, narrativa, drama y ensayo; textos elaborados exclusivamente a partir de una recombinación de literatura pre-existente.
Neoconceptualism (Carlos Almonte, Alan Meller)
Neoconceptualism is a literary movement created in Chile at the end of the last millennium. Its creators, Carlos Almonte and Alan Meller, met at the University of Chile, while studying Hipanoamerican Literature. There they conducted the first exercises around plagiarism. The definition of art (La definición del arte), an essay composed entirely of pieces drawn from the work of Umberto Ecco, its the first Neoconceptual text. After exploring the tecnique for four years, in 2001 they publish in India (Sarak Editions) the first Neoconceptual literary compendium, which includes poetry, fiction, drama, and essays; all texts exclusively produced from recombination of pre-existing literature.
http://www.letras.s5.com/ca300710.html
http://descontexto.blogspot.com/2010/09/copy-paste-la-tecnica-del.html
Neoconceptualismo
El secuestro del origen
Carlos Almonte – Alan Meller
Todo se ha escrito, todo se ha dicho,
todo se ha hecho, oyó Dios que le decían y
aún no había creado el mundo, todavía no
había nada. También eso ya me lo han dicho,
repuso quizá desde la vieja hendida Nada. Y
comenzó.
Macedonio Fernández
Ahora, mi mayor interés, es la
disolución absoluta de la autoría, la
anonimia, y el ideal, si puede usarse esa
palabra, es hacer un trabajo, una obra, en
la que no me pertenezca una sola línea,
articulando en un trabajo largo muchos
fragmentos. Son pedacitos que incluso se
conectan. Es un trabajo de Penélope.
Juan Luis Martínez
MANIFIESTOS
Las Siete Reglas Coherentes
1. Está prohibido utilizar una palabra que surja de la originalidad del autor neoconceptual.
2. El Corpus seleccionado (el texto origen) debe ser, siempre, un texto literario ((Pueden ser usadas imágenes, siempre y cuando estén incluidas, orgánicamente, en el Corpus literario preseleccionado.)).
3. Se admite cualquier ajuste morfosintáctico para el montaje de las selecciones.
4. Se admite cualquier modificación en la puntuación; y el uso libre de los signos de exclamación e interrogación.
5. Se admite la reordenación de cualquier trozo seleccionado; la supresión de cualquier palabra y su reemplazo por otra, siempre y cuando ésta última pertenezca al Corpus seleccionado.
6. El montaje puede llevarse a cabo desde el perfecto azar hasta la más controlada precisión contextual y argumental.
7. En lo posible, y cuando el uso y la intención estética así lo permitan, los autores usados en la recombinación deben ser referidos con exactitud.
El gran espejo
Lo que no tiene nombre es el principio del cielo y de la tierra.
Lo que tiene nombre es la madre de todas las cosas.
Lao Tsé
Ya que el tema es la metáfora, empezaremos con una que procede del Lejano Oriente, específicamente de China. Si no nos equivocamos, los chinos llaman al mundo “Las diez mil cosas”, o –y eso depende del gusto y el capricho del traductor – “Los diez mil seres”.
Podemos aceptar el muy prudente cálculo de diez mil. Seguro que existen más de diez mil hormigas, diez mil hombres, diez mil esperanzas, temores o pesadillas en el mundo. Pero si aceptamos el número de diez mil, y si pensamos que todas las metáforas son la unión de dos cosas distintas, entonces, en caso de que tuviéramos tiempo, podríamos elaborar una increíble suma de metáforas posibles.
La descripción de las acrobacias verbales es tan detallada que en algunos casos llega a ocupar diez páginas enteras, pero tal vez la mejor manera de explicar este proceso sea observando el resultado final de los ejemplos más simples: el descubrimiento de un lenguaje con el que se pueda vivir.
Manifiesto neoconceptual creado a partir de un canon aleatorio
NARRATIVA NEOCONCEPTUAL
Con la llave del abismo
Despierta, por qué duermes.
Despierta, no te alejes para siempre.
Salmos 44.23 y 38.21
I
Vi a cobardes e incrédulos, a homicidas, a fornicarios y hechiceros, apresados en el agua que arde con fuego y azufre.
Vi a Agira ebria de la sangre de los hombres que se quemaron con el gran calor. La maldad demudaba su rostro. Desapareció toda su hermosura. Amargamente lloró en la noche, y sus lágrimas corrieron sin consuelo. Sus amigos le faltaron. Todas las que la honraban la menospreciaron porque vieron su vergüenza. Ella suspiró y se volvió atrás, desolada, con todo el dolor del día. La luz que había en ella se convirtió en tinieblas.
Fue buscada para ejecutar la venganza, pues quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Amor, odio, envidia, para ella ya todo se acabó. No tendrá jamás parte alguna en lo que suceda bajo el sol.
Oí lenguaje que no entendía. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas a causa del quebrantamiento de Agira.
¿A quién te compararé para consolarte, oh, Agira? Los profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que predicaron vanas profecías y extravíos. Los que pasaban por el camino batieron las manos, silbaron, y movieron despectivamente sus cabezas diciendo: ¿es ésta la mujer que decían de perfecta hermosura? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes.
Una medianoche Agira se estremeció, y se volvió. Yo estaba acostada a sus pies. Entonces ella me dijo:
– ¿Quién eres?
– Yo soy Ruth, tu sierva, respondí.
– Quítate el manto que traes sobre ti.
– Pero no me mires, soy morena.
Nos sentamos en tierra. Echamos aceite sobre nuestras cabezas. Agira clamó y dio voces. Cerró los oídos, abrió sus caminos con piedra labrada y torció sus senderos. Quise entrar en sus entrañas las saetas de mi carne y de mi piel. Me dio a conocer su trasgresión y ofensa. Tomó mis labios entre sus dientes y colocó mi vida en las palmas de sus manos. Su izquierda descansó bajo mi cabeza y su diestra me abrazó. Sus pechos eran mellizos de gacela…
– Son tus amores más deliciosos que el vino. Por eso te aman las doncellas.
Me llenó de amarguras, me embriagó, me cubrió de cenizas. Era una mujer cruel como las avestruces del desierto.
Sus enemigos le dieron caza como a un ave. Ataron su vida, pusieron piedras sobre su cabeza y yo dije: Muerta es. El universo fue iluminado por una brillante luz y elevaron su aroma las mandrágoras.
II
Oscuro más que la negrura mi aspecto, no me conocen por las calles. Mi piel está pegada a mis huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que la muerte de ella. Y yo llevo su castigo con la llave del abismo.
Texto origen: La Biblia
Trucos para hipnotizar a un sacerdote
Flautas de alta montaña, jazz bebop, instrumentos mongoles de una sola cuerda, xilófonos gitanos, tambores africanos, gaitas arábigas… Detrás de ellos, mesas de juego donde se hacen apuestas increíbles, mesas y reservados y barras, y cocinas y baños.
De vez en cuando el jugador ((El jugador se llama Mary Jane. Una mujer morena, delgada. Su vestimenta y peinado sugieren los bares existencialistas de todas las capitales del mundo.)) se levanta con un grito de desesperación: un viejo le ha ganado su juventud. Pero hay apuestas más altas que la juventud, juegos en los que sólo dos jugadores saben cuál es la apuesta.
– Hasta los niños saben que en el juego hay una ley: el ganar y el perder vienen por rachas. Métete a fondo cuando estés ganando, retírate cuando pierdas.
El jugador desenfunda una espada de madera dorada y da tajos al aire. El estoque de torero pincha en hueso y sale zumbando contra el corazón del viejo. El restaurante se agita, cobra una vida furtiva, temblorosa. Un gourmet anciano, con ojos inyectados en sangre de mandril enloquecido, agarra un cuchillo de trinchar. Persigue al jugador por el restaurante, entre gritos entrecortados de rabia inhumana… Pierre prepara una soga de ahorcado con un cordón de cortinaje de terciopelo rojo… Mesas derribadas, vinos escogidos y viandas incomparables se estrellan contra el suelo. El jugador, al verse acorralado y en peligro de inminente descuartizamiento, grita: ¡Bastardos, hijos de puta!, y lanza sus sentidos como dardos en alocada exploración.
Gritos de ¡hay que lincharlo! surcan el aire. El restaurante parece temblar, vibrar, entrar en movimiento… Rodeado y peleando en abrumadora inferioridad numérica, el jugador echa la cabeza atrás y lanza una llamada para cerdos. Inmediatamente acude un millar de esquimales en celo que cae sobre la gente ((La época de celo de los esquimales se produce durante su corto verano, en el que las tribus se reúnen para celebrar divertidas orgías. La cara se les hincha y los labios se les ponen morados.)), gruñendo y chillando, con las caras congestionadas, ojos ardientes y enrojecidos, labios amoratados. El gourmet anciano cae como un gran árbol, derribado por un infarto, y los esquimales lo devoran en el suelo ((La fealdad del espectáculo, amable lector, sobrepasa toda descripción. Con gusto haría gracia de estos detalles, pero mi pluma, como el viejo marinero, tiene propia voluntad.)). Gritos, cristales rotos, telas rasgadas. Intenso crescendo de gruñidos y chillidos y lamentos y gemidos y jadeos… Brillantes pieles, trajes de noche, orquídeas, smokings y paños menores, salpican el suelo cubierto por una masa resollante de cuerpos desnudos, contorsionados, frenéticos, adulterados, mutilados.
Pierre se vuelve hacia el jugador que está sentado sobre un cofre de barco, con un loro en el hombro y un parche en el ojo, bebiéndose un tanque de ron:
– ¿Qué tienes ahí? ¡Una carnicería! ¡Una carnicería asquerosa! ¡Por Alá que nunca vi nada tan absolutamente horrible!
– Bueno, hay otros puntos de vista,- se defiende el jugador.
– ¡Eres una zorra factualista barata! ¡Vete y no vengas a mancharme la sala de juegos nunca más!
– Cierra el pico, chocho barato y con granuloma… Veinte años de artista de películas porno y nunca he tenido que fingir un orgasmo.
– ¿Qué quieres decir con eso?
– Ha sido un placer, Pierre, un placer inimaginable, – dice quitándose los guantes y haciéndolos una pelota que arroja a la papelera.
– Bien, como dijo un juez a otro juez: “Sé justo, y si no puedes ser justo, sé arbitrario”.
El jugador, comprendiendo que era su última oportunidad, su única oportunidad, escupe en la mesa y se aleja.
Texto origen: El almuerzo desnudo, de William Burroughs
El silencio de los muertos…
Me pareció que la habitación iba a
derrumbarse, que los cielos caerían sobre mi
cabeza. Pero nada ocurrió. Los cielos no se
vienen abajo por semejantes tonterías.
El Lisiado era un hombre al que mantenía vestido de la cabeza a los pies con un atuendo de cuero negro. Tenía cremalleras, hebillas y claveteados distribuidos por todo el cuerpo. En la cabeza llevaba una máscara de cuero, con dos orificios para los ojos y una cremallera cerrada para la boca. Lo mantenía en un agujero practicado en el suelo, lo bastante grande como para contener apenas a un perro corpulento.
A través de la ventana del dormitorio entraban los gritos de los vendedores callejeros que promovían corbatas, lapiceras y encendedores, entre otras baratijas. Me desperecé y miré el reloj. Iban a dar las diez, y como si volviera de un sueño generoso en imágenes confusas, recordé que la noche anterior se habían cumplido tres semanas desde que ya no dormía solo en el departamento. Nos habíamos acostumbrado el uno al otro, mientras a nuestro alrededor Charlie Parker o Chet Baker nos iban abandonando a la nostalgia.
Hacía más de un año que el Lisiado había desaparecido y su esposa estaba dispuesta a darle por muerto. Busqué por los canales normales y no encontré nada. Luego, un día, cuando estaba a punto de archivar mi último informe, tropecé con el Lisiado en un bar, a menos de dos manzanas de donde estaba su esposa esperando que él no regresara jamás.
El Lisiado seguía durmiendo cuando abandoné el departamento. Podía salir a caminar. Ir al bar de la esquina para conversar de hípica con el mozo y escuchar las conversaciones incoherentes de los primeros borrachos. O entrar al Liverpool, el cabaré donde siempre encontraba una muchacha dispuesta a estar a mi lado a cambio de dos o tres martinis y algo de paciencia para escuchar su penosa historia, real o inventada, de madre soltera. Pero la placa de bronce, clavada en la puerta de mi oficina, seguía identificándome como detective privado, un oficio tan solitario como el de las putas y los escritores.
Salí a la calle y me metí en un sedán azul polvoriento. Las casas de la calle suburbial iban siendo cada vez más humildes y baratas, hasta que de pronto me encontré en una desangelada calle de edificios mugrientos, con carteles de «se alquilan pisos» en las ventanas, que alternaban con fábricas y almacenes igualmente mugrientos. La calle en la que, al cabo de un rato, introduje el coche, era menos sórdida y con casi igual cantidad de anuncios de alquiler. Me detuve ante un edificio de ladrillo rojo, de cuatro plantas, con escalones rotos de arenisca parda.
– Aquí es, me dije, abriendo la puerta.
En el vestíbulo vi el nombre que correspondía al departamento 206. Oprimí varios timbres y cuando la cerradura automática zumbó, entré en el edificio, pasé frente a los ascensores y subí un tramo de escaleras. El 206 estaba al comienzo del pasillo.
Me detuve frente a la puerta y llamé con los nudillos. Nadie vino a abrir. Di la vuelta al pomo para ver si cedía. No estaba cerrado con llave. Empujé y entré. Tuve un presentimiento, allí dentro iba a encontrar algo desagradable. Me detuve en la primera pieza, observando su aspecto mugroso y en desorden. Me dejé guiar por una luz que procedía de una destartalada lámpara en la habitación vecina. Vi un catre con una sucia manta. También vi una vieja silla de caña, una mecedora y una mesa cubierta por un hule grasiento. En la mesa, desplegado junto a una taza de café a la mitad, había un ejemplar de El Diario, además de un plato con colillas de cigarrillos y una radio minúscula que emitía música.
Recordé la historia de las mujeres asesinadas, y me costó relacionarla con el rostro sin vida del Polaco. El corte alrededor del cuello era regular y preciso, como si hubiera sido llevado a cabo con una sierra eléctrica. La cara estaba hinchada y violácea, probablemente debido a los días transcurridos, pero la fisonomía era reconocible: era la de un joven de rasgos pronunciados y regulares, la nariz afilada y la mandíbula prominente.
Ángeles, la mujer del Lisiado, entró, encendió las luces del departamento, sacó a relucir una botella de licor, sirvió un par de copas y desapareció sin decir una palabra. Me acerqué al espejo y observé mi cara. Me pareció conocida. Aguardé de pie a que ella volviera. Se había quitado el abrigo.
– Mala suerte, ¿eh?
– Todo lo contrario, amigo. Soy la mujer más afortunada del mundo. Estoy viva.
– Yo pertenezco al otro bando. No se traicione.
– Bah, usted qué sabe…, dijo Ángeles, arrastrando las palabras. ¡Un fisgón con escrúpulos! Dígaselo a las gaviotas, compañero. Lo que cuenta es que sigo viva, dijo mirando sin emoción el cuerpo de su amante.
– Supongo que habrá estado casada, ¿no?, dije recordando al Lisiado.
– Sí, pero no resultó. Conseguí este departamento y algo de dinero, aunque yo no reclamé nada. Entonces el Polaco entró en mi vida, pero ya está muerto. Sucede continuamente.
Bebí un sorbo y dejé el vaso. Le quité el suyo de las manos y lo dejé encima de la mesa. Hizo ademán de dirigirse hacia la puerta, pero la agarré por la muñeca y la hice girar en redondo. La blusa desgarrada no ponía al descubierto ninguna desnudez alarmante, sino apenas algo de piel y del sostén. En la playa se ve más, muchísimo más, aunque no a través de una blusa rasgada.
Debí mirarla con cierto entusiasmo, porque de repente crispó los dedos y trató de arañarme.
– No soy ninguna perra en celo, dijo con los dientes apretados, quíteme las uñas de encima.
La tomé por la otra muñeca y empecé a atraerla hacia mí. Intentó darme un rodillazo en la ingle, pero ya estaba demasiado cerca. Entonces dejó de resistirse. Echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Entreabrió los labios en una mueca sardónica. Era una tarde fresca, pero donde estábamos no hacía frío.
Un instante después, y con voz entrecortada, dijo que debía vestirse para la cena. Yo repuse:
– Ajá.
Después de una nueva pausa, dijo que era la primera vez en mucho tiempo que un hombre le desabrochaba el sostén.
– Encanto, susurré, eres una maravilla, pero no tengo tiempo.
Al parecer alguien metió la llave en la cerradura, pero yo no prestaba demasiada atención. La cerradura chasqueó, la puerta se abrió y el Lisiado hizo su aparición.
Mis labios estaban resecos. No quería hablar. Encendí un cigarrillo y los minutos transcurrieron lentamente. El Lisiado y yo éramos como dos extraños que se habían encontrado por casualidad y que se miraban por encima del cadáver de un hombrecillo muerto. Me quedé contemplando el cartucho de monedas que bailaba en su mano. La tensión me había abandonado.
El Lisiado se acercó casi bailando. Su mano aún oprimía el cartucho de monedas. Vino hacia mí sin ruido, sin expresión. Volvió a medias su cuerpo, dio un paso rápido y me encajó por encima de la cabeza y de los hombros su cartucho repleto de monedas: una jugada perfecta. Saltó detrás de mí y se apoyó con fuerza aplastándome contra la pared. Su peso me oprimía el pecho y ataba mis brazos a los costados. Podía mover las manos, pero no pude alcanzar el revólver que llevaba en el bolsillo. Su puño me golpeó entre las manos extendidas como una piedra a través de una nube de polvo. Después me golpeó en la nuca. Experimenté el momento brutal del golpe, cuando las luces bailan y el mundo visible se desenfoca, pero estaba aún allí. No tenía sensación alguna en mi cabeza. No había nada, sólo una dolorosa luz blanca. A continuación, nada brillante ni sinuoso, sólo oscuridad, vacío y una caída como desde la cúspide de un árbol alto.
Después de un tiempo indefinido me despertó el ruido de un auto que se detenía y casi de inmediato seguía su marcha. Escuché el sonido de unos pasos que se acercaron hasta la entrada. Me incorporé a medias. Bebí el ron que sobrevivía en la última copa y esta vez sí empuñé el revólver. Oí una voz conocida, interrogante y tímida a la vez. Caminé hasta la puerta y el aliento marino se detuvo en la mirada de Ángeles y en la luz que brotaba de sus ganas de acurrucarse entre mis brazos.
– ¿Qué haces aquí?, pregunté sintiendo el eco de antiguas traiciones.
– Si estoy contigo no tendré miedo, me gustan los detectives privados que siguen de cerca los asesinatos.
– La cacería terminó, dije con voz de chico malo que interrumpe la fiesta.
– ¿Quieres decir que nos vamos?, dijo Ángeles.
– Sí..
– ¡El mundo se ha vuelto loco!, continuó con una leve sonrisa, siempre es un consuelo….
Estaba cansado y con deseos de regresar al hogar. Ángeles y yo nos encaminamos hasta el cadáver del Lisiado.
– Tenía una deuda con él, dijo, sin pensar que podía estar equivocada.
Hice a un lado la lona que lo cubría y me encontré con su rostro desfigurado. Tenía la nariz unida a las orejas, y su boca estaba sellada por una masa de sangre, babas y desperdicios, mientras sus ojos abiertos parecían explorar el amplio techo del departamento.
– No quiero más sorpresas, dije.
– A nadie le interesa la muerte de un Lisiado, dijo en voz baja.
– Rescatar lo que vale la pena y mantener el gusto terrible por la justicia, dije, sintiendo que la soledad de esa noche me obligaba a recordar en voz alta una frase de otro tiempo.
– ¿Qué?
– Nada especial, agregué al tiempo que arrojaba el revólver al suelo, nunca he podido citar bien a Albert Camus, ni a ningún otro.
– ¿No me abrazas?, preguntó Ángeles, a nadie le importan tus citas.
Salimos del departamento y nos dirigimos hacia un parque. El verdor del prado entibiaba el aire. Varios niños corrían detrás de una pelota, tres o cuatro parejas se besaban recostados en el pasto y un vendedor de remolinos voceaba su mercadería con poco entusiasmo. Buscamos un escaño desocupado y nos sentamos.
Durante un rato no se oyó nada. Volví a rodearla con un brazo. Ella me cogió la mano y dijo vivamente:
– Marchémonos de aquí, no me gusta el silencio de los muertos.
Cuento creado a partir de textos pertenecientes al género policial