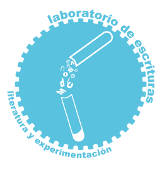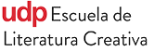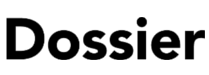La poesía como monumento
Autor: Ricardo Pohlenz
Todo asunción nos predispone a lo general. El paisaje urbano está ahí, incólume, a mitad de camino entre la referencia y el obstáculo. Los monumentos que las rematan (y que terminan por asumirse como símbolos o marcas registradas) nos predisponen en nuestra indiferencia a obviarlos como parte de los trayectos posibles de nuestro mapa mental. No quiero ahondar aquí en las historias que rodean a tal o cual monumento -entre decretos, agendas políticas, necesidades logísticas y presupuestos- ni en los anacronismos que impone su atemporalidad (y las actualizaciones que pueden hacerse de ésta). No es muy claro el lugar donde la escultura deja de ser un arte cívico (y esto incluye al Tlaloc que nos recibe en el Museo de Antropología, la Diana Cazadora de Reforma y las meteoritas que adornan la vestíbulo del Palacio de Minería) para convertirse en un bien de consumo asequible en mercados específicos (comparable a la compra-venta de bienes raíces pero también al tráfico de especies en extinción). No pretendo tampoco derivar hacía las premisas y evoluciones que han definido los catálogos de colecciones de distintos tamaños o las políticas culturales que llevan a poner una escultura en una ciudad perdida sino más bien insistir en la relación que tenemos con estos objetos y cómo nos afectan (tanto que, por ejemplo, son evidentes trastornos cívicos –por decirles de algún modo- detrás de los tránsitos y vejaciones sufridos por el “caballito” –la estatua ecuestre de Carlos IV realizada por Manuel Tolsá- y las extensiones que ha tenido –en el espacio y el tiempo- el avatar dejado en su lugar que representa la continuidad de nuestra trunca modernidad. Apelando a la vocación sediciosa o contra-cultural que implica esta modernidad (tan maltrecha o tan de pantalla) recurro a la escena emblemática en la película Los Caifanes donde estos se encaraman a la Diana Cazadora para ponerle un sostén. El gag resulta menos provocador de lo que puede parecer en primera instancia si se piensa que más que transgredir un estado de las cosas buscan imponerlo, vistiendo las vergüenzas de la estatua. Otra cosa hubiera sido hacerlo con el Ángel de la Independencia; existe un vacío cargado de sentido entre uno y otro, entre la vindicación de una mojigatez endémica que no se reconoce a sí misma y la profanación de esos bienes inmanentes que encarnan a la Patria.
La poesía (al menos hasta Octavio Paz y sus derivaciones) ha funcionado de manera semejante. Se trata de un monumento, invisible más allá de lo canónigo, que permite que sigan editándose tanto las ediciones especiales envueltas en paja y parabienes como ediciones populares para estudiantes con prólogos e introducciones (no contaremos las ediciones que circulan en el mercado secundario y que acabarán –frente a la enajenación de derechos- por convertirse en tesoros). Quiero pensar que este canon arbitrario sirve todavía como lista de lecturas en los programas de educación media en México) aunque perpetúe los privilegios de una minoría que sobrevive de una u otra manera de esto (sea desde la gestión cultural –pública y privada- o desde la academia). Otros son los necios que lo hacen por deporte. El ejemplo por antonomasia es la Suave Patria de Ramón López Velarde, que por una parte rompe con los últimos atavismos heredados del romanticismo indiano para cantar desde la sedición (poniéndole en sentido figurado el sostén al Ángel y no a la Diana) para acabar consagrado –ironías de la vida nacional- como poeta oficial de la modernidad mexicana encarnada (o amparada) por la Revolución (ya no como movimiento armado sino como incipiente institución).
No voy a ahondar en la vida y milagros de este “corazón adicto”, existe una biografía a la que recurrir en caso de necesitar referencias. Y tampoco estoy en el ánimo de utilizar a López Velarde para armar un libelo como lo hizo Luis Felipe Fabre con Salvador Novo (y cuya virulencia anuncia desde el título: Escribir con caca. Es obvio que Fabre no tenía la intención de sustituir o actualizar la bibliografía sobre el poeta (está el libro de Carlos Monsiváis) como de levantarse en contra de un asumido entre la inteligencia cultural –y aquí abuso de la ambivalencia de sentido (o la imposición colonialista que la convierte en barbarismo)- que los tiene (y mantiene) como los textos revelados de una fe laica (por revolucionaria) y considera escandalosa toda revisión, crítica, demolición o apropiación de poemas canónigos como la Suave Patria o demás nostalgias de la muerte, muertes sin fin y cantos a un dios mineral. No hay relectura posible, ni nuevas versiones y diversiones, hay una intolerancia tácita (y bastante explícita como ha podido verse en las reseñas periodísticas de la proclama de Fabre en contra de la “obra con mayúscula” o el palimpsesto de Cristina Rivera Garza, Había mucha neblina o humo o no sé qué donde se apropia de manera legítima de la figura de Rulfo para redefinirla y actualizarla, haciéndola suya más allá de lo que puede defender el copyright). Hay algo inamovible en esta actitud, un provincianismo mezquino que se disfraza de respeto a la institución –en general- que se expande o incluye a la red que depende, se supedita, se impone o se ampara en ella. Es algo que se extiende, por supuesto, a las redes tendidas –oficiales y extraoficiales- que decretan la invulnerabilidad de monumentos y libros (obviando pintas y anotaciones). Una cosa es lo que se le puede hacer a un monumento (piénsese en las luces que los pintan de noche) que las alteran o las “embellecen” en el sentido más publicitario (como producto que vende a la nación o a la idea de nación o a la idea de lo nacional) pero aún en esos tránsitos puede haber malos entendidos (me viene a la memoria, por ejemplo, el malentendido que suscitó la exposición interactiva de mensajes enviados por el público vía internet que era utilizados para “pintar” la Estela de luz en diciembre de 2012 y que se pensó que había sido consecuencia de un jaqueo); otra cosa es lo que se le puede hacer a Pedro Páramo, a Juan Rulfo, a Salvador Novo o a Octavio Paz. Aún entre Rulfo y Paz hay una diferencia, Pedro Paramo es la referencia –el monumento inasible de lo mexicano- eso que nos dice como el Ángel o Tláloc; dentro del catálogo que ilustra la paradoja de nuestra modernidad Octavio Paz está con las Torres de Satélite como baluarte que valida la apariencia de nuestra modernidad (El laberinto de la soledad es un libro que se vende en aéreo puertos para adoctrinar a los turistas). No deja de ser un monumento, inmanente e inasible más allá de su obra y semblante –un bien de la nación- y por lo mismo, hacer este tipo de chistes no está bien visto. Es vulgar.
Luis Felipe Fabre se permite ser vulgar, con un júbilo comparable al de Alfred Jarry, para presentar acta sobre prácticas culturales (y otras que no lo son tanto) y declararse en contra de la obra –como puede ser el vaso de agua de Gorostiza- y pedir que la grandeza se baje del pedestal y se siente en el retrete. Algo que en lugar de leerse así:
Lleno de mí, sitiado en mi epidermis
por un dios inasible que me ahoga,
mentido acaso
por su radiante atmósfera de luces
que oculta mi conciencia derramada,
mis alas rotas en esquirlas de aire,
mi torpé andar a tientas por el lodo;
lleno de mí –ahito- me descubro
en la imagen atónita del agua,
que tan sólo es un tumbo inmarcesible
pueda tacharse y leerse así:
Lleno de mí, sitiado en mi epidermis
por un dios inasible que me ahoga,
mentido acaso
por su radiante atmósfera de luces
que oculta mi conciencia derramada,
mis alas rotas en esquirlas de aire,
mi torpe andar a tientas por el lodo;
lleno de mí –ahito- me descubro
en la imagen atónita del agua,
que tan sólo es un tumbo inmarcesible
que puede limpiarse y darnos:
Lleno de mi epidermis
un dios
mentido acaso
atmósfera
derramada
mis alas de aire
torpe a tientas lodo
lleno de mí descubro
atónita agua
sólo tumbo
en donde el lector avezado puede reconocer todavía los versos de Gorostiza en el dibujo que se impone sobre los retazos de sus versos, que después del tacharlos y borrarlos ya no son sus versos. Sobrevive como una pertinencia, como un punto de partida al que no se puede volver. Roto en pedazos, lo intocable –eso que lo erigía como monumento- se pierde. Es el vaso hecho pedazos. Se convierte en algo irremediable. Lo inmaculado, aún si sólo es una idea, se mancha, se tizna, se raya. El desgaste de los poemas es distinto al de las llantas, y sin embargo, -más allá de la metáfora a la que recurro para compararlos- no deja de ser semejante. Pero hay vandalismos a vandalismos. Se abre un abismo de significado e intención entre tacharlo y borrarlo y tacharlo y enmendarlo. Los sustitutos que llenan como significantes el vacío de la brecha tienden los puentes para este reconocimiento en tanto que ya no es lo que era, no hay sinécdoque en el fragmento sino en la red que tienden los fragmentos, y aún, en ese reconocimiento está la aceptación -o resignación- que se ha convertido en otra cosa. Nos cuesta un poco más de trabajo encontrarlo en un ejercicio como el siguiente, donde se le imponen –a partir de asonancias y asociaciones libre- actualizaciones a su ritmo, tónica, métrica y sentido (que nada tienen que ver –o nada más tantito- con la versión original):
Lleno de mí, columpiándose cual espíder-man
desbordado por sabe dios qué frenesí,
un tubo de menta-ditas:
el aire del radiador y las heces
derramándose cual leche,
pajaritos al aire que no vuelan,
tantas llantas ciegas sobre el bordo;
lleno de mí, tácito, la descubro
atómica, un nube inmensa como el mar,
dando tumbos, sordos en la turbine hall
sobreviven los “lleno de mí” de la Muerte sin fin que lo invocan, pero en su reinvención o parodia lo reconocen sólo a medias. Al haber sido convertido en otra cosa, lo desdicen, lo ignoran, la actualizan, lo superan y no. Al romperse, el modelo sigue siendo inaccesible, pero de una manera distinta a la inaccesibilidad que adquiere por decreto y que, lo convierte en tierra baldía, objeto baladí, envase de otra cosa que sí mismo. Más allá del franco homenaje de toda parodia, le da una vida póstuma, vuelta a coser con sus retazos, maltrecha y zombi si se quiere, se rompe el encanto de su inmovilidad para brillar más allá de sí misma (y para encontrar, por supuesto, nuevos significados en los matices que revelan ese brillo). Hay de homenajes a homenajes, todo depende de atribuciones y protocolos; insisto, es algo que no está bien visto, que se critica y se censura en la caja de Petri donde el mundillo literario sobrevive como nicho de poder. El coto no va más allá de editoriales, instituciones y bibliotecas. A nadie más le interese. Pero más allá de esas claves, o precisamente a partir de ellas, es que esta versión se deslinda y no, actualiza y no, denosta y no un contenido simbólico que está más allá de Gorostiza y su poema. Es algo que es a la vez efigie, placa y monumento, estático como la piedra, y aún inmanente como la Patría (suave o no), dependiendo si es un atributo o mera propaganda, si es un producto o un ideal, Si es el contenido o el envase que lo contiene -en el entendido de que no puede ser las dos cosas- y aun dependiendo, como los envases de coca-cola de Cildo Meireles –cuyo contenido real –metáfora o no- desciende de manera escalonada, entre luz y oscuridad- dejan de ser el referente, aunque dependan de él. Se deslindan, se emancipan como objeto irrepetible para contaminar –en tanto envase como contenido- el envase y contenido original. Aquello que se dice y se repite –de manera industrial- en la línea de la embotelladora. Así, forzando aún más el ejercicio y sus alcances, en una puesta en abismo, me lanzo a la facilidad –y velocidad- de lo iconográfico en el habla textual contemporánea –esa nueva escrituración electrónica del mundo y los gestos que lo hacen- para perpetuar una traducción de estos mismos versos a emojis (o al menos hacer el intento), considerando el número limitado de signos y la posibilidad abierta de sus significaciones. Lo que consigo es esto:
? ? ? ?
?☁ ? ??
?? ?
☀ ? ? ✨
? ? ?
? ✂ ? ?
? ? ?? ? ?
? ? ☺ ? ?
? ? ?
??? ?
que, como acercamiento, no deja de necesitar como clave los versos originales. He recurrido a un banco de emojis en internet https://getemoji.com/ que me permite copiarlos y pegarlos para confeccionar este acercamiento. En este banco no hay emojis para lodo ni para alas. El emoji de la gota de agua y del vaso con hielos sólo es “Lleno de mí” por convención, porque elijo de manera arbitraria esos dos emojis para representarla (ya no decirla). No los dice a menos que, como tú y como yo, sepamos que ese es su propósito. Se acerca pero no lo suficiente, no lo dice ni lo sustituye; a pesar de su intención, es otra cosa. En los términos en los que el poema –como objeto- tiende a convertirse en algo que no es, transformado en su naturaleza por omisiones, repeticiones y vicios, nos revela matices y sentidos que no existen en su versión oficial que –como decreto no escrito- sobrevive como monumento al que se le rinde pleitesía ciega (que no fe) para glosar y comentar desde su sí mismo –su lleno de sí- que se tiende –inmóvil- sobre el blanco de la página. Quiero pensar que no estoy remedando el gesto de los Caifanes, de cubrir las vergüenzas de la Diana Cazadora (práctica que de por sí se ha generalizado como política en muchos museos). Se trata de perderle el respeto a los contemporáneos con mayúscula (que ya no lo son) y sus continuadores –ese libro de piedra monumental- y mentarle la madre, rompérsela, en aras de un futuro donde no valga la obra en concreto (literal), la obra como canto general, y sobreviva como objeto(s), versos que nos lleven al diablo –anda putilla del rubor helado– que se vayan hilando en algoritmos que corren a toda velocidad.